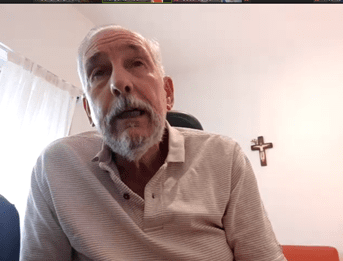11-12-2020 | Declaró brevemente Patricia Talquenca, hermana menor de Julio y Hugo Talquenca, secuestrados y desaparecidos en mayo de 1976. Luego fue el turno de Herberto Robinson, general del Ejército y testigo de contexto ofrecido por la defensa del excomodoro Alberto López. El militar aportó información sobre la tarea de inteligencia y sugirió que las sentencias por crímenes de lesa humanidad están basadas en testimonios falsos. La próxima audiencia será el martes 29 de diciembre a las 9:30.
Durante la extensa exposición de Robinson, los abogados defensores se mostraron incómodos con las preguntas del representante del Ministerio Público Fiscal, que señaló contradicciones en las explicaciones vertidas por el testigo y planteó la sistemática violación a los derechos humanos durante el contexto analizado. El presidente del tribunal rechazó las objeciones de las defensas y permitió que la parte acusadora concluyera sus intervenciones.
“Tenía muchos proyectos”
Patricia Talquenca tenía trece años cuando sus hermanos Julio y Hugo fueron secuestrados, el 13 de mayo de 1976. La testigo ya declaró en el segundo y cuarto juicio de nuestra provincia y ante un tribunal de instrucción militar, como consta en un acta con su firma.
Dijo de los jóvenes que Julio, el mayor, era albañil y trabajaba con su papá. Estaba de novio, por casarse. “Tenía muchos proyectos”, refirió. Hugo estaba en el último año de la escuela Pablo Nogués, cerca de egresar como maestro mayor de obras. “Tenía ideas políticas socialistas”, dijo del menor. “No mató, ni robó, ni torturó a nadie. Tenía una idea distinta”. Julio discutía con él por sus ideas.

“Siempre me imaginé que a mi hermano mayor se lo llevaron porque dormían en la misma habitación”, explicó. En la casa escucharon que Julio preguntaba “qué le están haciendo a mi hermano”. “Algo vio”, sugirió la testigo. También confirmó que Hugo tomaba una pastilla todos los días porque tenía una complicación cerebral.
El contexto según la defensa
En sintonía con audiencias anteriores en las que ofreció a exmilitares como testigos de contexto, Eduardo San Emeterio convocó en esta ocasión a Herberto Robinson, general que lideró las “misiones de paz” del Ejército Argentino tras la Guerra del Golfo en la década del noventa. El hombre señaló que posiblemente fuera compañero del Liceo de Carlos Santa María, uno de los imputados de este juicio.
San Emeterio es el abogado particular de Jorge Alberto López, quien prestó funciones en la Central Única de Inteligencia y en la División II –Inteligencia- de la IV Brigada Aérea. La estrategia del defensor, como en otras declaraciones similares, consistió en interrogar a Robinson sobre los conceptos de subordinación y disciplina, así como las diferencias entre inteligencia estratégica y táctica y entre guerra convencional y revolucionaria para sugerir que su cliente no es responsable de las acusaciones que pesan en su contra.
Robinson explicó que el funcionamiento de una institución armada se basa en el cumplimiento de las órdenes. El superior asume la plena responsabilidad por lo que ordena. “La base de la disciplina es la subordinación”. El subalterno rescinde su voluntad frente a una voluntad superior que le indica hacer algo. “El subordinado no debe titubear, sino cumplir concreta, lisa y llanamente la orden que se imparte”, sostuvo.
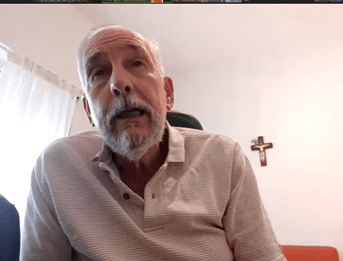
A pedido del abogado, Robinson explicó el concepto de guerra convencional con el ejemplo del Golfo, donde se desempeñó como segundo comandante de las “fuerzas de paz” de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Irak y Kuwait (UNIKOM). Sostuvo que “las técnicas que se aplicaron fueron convencionales” cuando Irak invadió a Kuwait. No obstante, deslizó que en las acciones militares de Irak “actuaron individuos que cometieron irregularidades e incluso actos criminales contra la población de Kuwait”. Más adelante amplió esta afirmación cuando el fiscal lo interrogó y apuntó contra el pueblo palestino. Refirió que de forma paralela a la guerra convencional “se manifestaron grupos de gentes que estaban residiendo en el Estado de Kuwait, que eran de origen palestino” y, al ingresar las fuerzas de Irak, cometieron “atrocidades”: robos, asaltos y violaciones a la población de Kuwait.
La diferencia básica entre guerra convencional y revolucionaria sería, para Robinson, el acatamiento de la Convención de Ginebra y las normas del derecho internacional humanitario para la primera: uso de grados, uniformes e insignias que identifiquen, respeto irrestricto por la población y “los no combatientes”, trato de personas heridas o capturadas. En la guerra revolucionaria, por el contrario, actúan fuerzas no gubernamentales, por fuera de las normas, sin identificación ni cuadros jerárquicos. Este sería el caso de la Compañía del Monte Rosa Giménez, que San Emeterio cita como paradigma en todos sus interrogatorios: “las organizaciones subversivas que actuaron en nuestro territorio tenían una similitud en cuanto que se reconocían por grados”, había cierto orden jerárquico pero no tenían uniforme determinado y actuaban de civil, afirmó el testigo.
“La inteligencia no es una cosa maldita”
El defensor preguntó luego por la inteligencia. Robinson detalló los “cinco campos” de la actividad militar: “personal” -todas las funciones que hacen al personal, su bienestar y cuidado-, “Inteligencia” -reunión de información que ayuda a conocer el actuar del enemigo, su organización, formación y material, cómo se maneja en la guerra-, “operaciones” -cómo se va a hacer, dónde, con qué-, “logística” y “asuntos civiles” -cuidado de la población civil durante las operaciones militares-.
Robinson refirió cómo era la correlación entre unidades de inteligencia dentro de un mismo territorio: a la brigada le correspondería una compañía de inteligencia, al cuerpo de Ejército un destacamento y al Estado Mayor un batallón. “Son todas unidades de inteligencia militar, están puestas de apoyo”. Las divisiones de inteligencia vinculadas a un batallón se ubicarían en un “nivel táctico”.
A su vez, el defensor San Emeterio aclaró la cuestión numérica de estas dependencias: “Los números son una convención que se establece para identificar rápidamente a dónde pertenece. Del 600 para adelante es del Ejército”. Los números de los destacamentos -121, 141, 181- serían cifras que indican el cuerpo de Ejército del que se trata. Para determinarlo, continuó el abogado, se deben sumar los tres números y luego dividir el resultado por dos. Por ejemplo, el Destacamento 141 (1+4+1=6, 6/2=3) depende del III Cuerpo de Ejército. “Todo lo que sea 600 depende de cuerpos o del Estado Mayor”, refirió. Extrañamente, el calculo propuesto por San Emeterio no se cumpliría en el caso del Destacamento 144 del Ejército -investigado en este juicio- que también respondía al III Cuerpo con sede en Córdoba.
Dentro de la inteligencia, diferenció entre “táctica” –ejecución- y “estratégica” –planificación-. “La táctica ocupa a las fuerzas militares en el terreno con respecto a un enemigo. La estrategia es de un nivel superior, involucra al poder político del país que está en guerra. Es la que brinda las bases y las directivas para que la táctica se desarrolle”. La inteligencia estratégica, explicó, emana de “la conducción del Estado y los Estados Mayores de las fuerzas”. Inducido por San Emeterio, el testigo indicó que la tarea requiere especialización: “normalmente hay institutos para oficiales y suboficiales”, pero justificó que, eventualmente, “al no existir alguien pueden designar a personas no capacitadas” para cubrir circunstancialmente un cargo.
El abogado planteó entonces una hipótesis que se ajusta a la situación de su defendido: “¿Un oficial cazador –cierto tipo de aviones-, que es instructor, puede ser designado en inteligencia y ocupar ese lugar para cubrir?”, preguntó. “Ese oficial poco sabe, lo único que va a hacer es llevar la oficina, contestar papeles y hacer firmar al jefe”, respondió convenientemente el testigo. Y relativizó aún más: “La inteligencia incluye el tiempo, la climatología, si va a encontrar otros aviones (…) no es una cosa maldita, es un campo de interés de la conducción militar, como las otras cuatro (…) Tiene que ver con el enemigo, el terreno y las condiciones meteorológicas. De esos tres elementos se ocupa”.
Precisiones sobre las unidades abocadas a la actividad de inteligencia
A partir de la diferencia entre inteligencia estratégica y táctica desarrollada por el testigo, la fiscalía indagó sobre el rol del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Para Robinson, el nivel estratégico o táctico está dado por el destino de la información que procesa cierta unidad, es decir, a quién se le ofrece: al Poder Ejecutivo, los ministerios, las agencias del Estado –estratégica- o divisiones y brigadas –táctica-. Reconoció que el Batallón, como organismo superior, haría inteligencia del primer tipo y que este patrón se replicaría en el caso de la Fuerza Aérea. El fiscal mencionó la Base Cóndor y las regionales de inteligencia: “En la conducción militar todos siguen un patrón similar, no tiene relevancia el nombre propio, pero sí hay un flujo de arriba hacia abajo y viceversa”, explicó el testigo.
Sobre los interrogatorios, el testigo explicó: “Tienen que ser llevados a cabo por personal específicamente entrenado para hacerlo. No se desarrollan en los menores niveles. Si se toman prisioneros en una operación militar, no se hace en el nivel táctico inferior -cuerpo, brigada-, sino en los más altos”. Rodríguez Infante consultó sobre la posibilidad de que oficiales y suboficiales de una brigada aérea interrogaran en dependencias del Ejército: “El lugar de interrogatorio no tiene que ser la Casa de Gobierno para que sea inteligencia estratégica”, señaló el testigo.
La mención de este hecho, confirmado por el fallo del sexto juicio de nuestra provincia -que reconoció la intervención de miembros de la División de Inteligencia de la IV Brigada Aérea en el Casino de Suboficiales del Ejército en calidad de interrogadores y torturadores-, despertó la reacción de Carlos Benavidez, defensor de otro miembro de la Aeronáutica imputado en este proceso, para quien la sentencia mencionada no estaría firme. El abogado aprovechó para desviar la responsabilidad de las autoridades de la IV Brigada –entre ellas, Santa María, su cliente- consultando al testigo sobre la figura del envío de personal de una dependencia a otra en “comisión”: “Significa que se designa a alguien para que forme parte de un órgano u organización que las fuerzas han considerado necesario constituir para coordinar actividades o desarrollar un curso”, indicó Robinson, y sostuvo que la autoridad y la evaluación, en esos casos, queda en la fuerza receptora.
El fiscal mencionó una Central Única de Inteligencia que aparecía en los legajos de estos agentes de la Fuerza Aérea a donde fueron enviados a prestar funciones, pero Robinson aseguró no haber oído el nombre de la dependencia. No obstante, sí reconoció la existencia de un órgano que reúne a los representantes de la “Comunidad de Inteligencia”, personas con “responsabilidad en el campo de inteligencia”, que funciona de coordinación y enlace, para que todos tengan un cuadro de situación completa. “Supongo que esa Central Única debe ser un elemento de coordinación. El personal concurre e intercambia información”, respondió. También confirmó la ejecución de operaciones militares conjuntas –más de una fuerza- contra las organizaciones armadas. “Si, por ejemplo, se necesitaba hacer un control en una localidad porque hubo atentados o había elementos subversivos escondidos en una localidad, se tomaba personal de una u otra fuerza”, aclaró.
El encuadre normativo de las Fuerzas Armadas
A pedido del defensor oficial, Robinson hizo una aclaración sobre el encuadre normativo del accionar de las Fuerzas Armadas: “Me voy a referir a una cuestión que debería ser tenida siempre en cuenta cuando se analizan conductas en tiempo y en espacio: cuál era el marco jurídico y las bases sobre las cuales se desempeñaba un individuo”. Y explicó que el Ejército “tenía en un reglamento básico que decía cuál era la misión de esta fuerza”: “salvaguardar los más altos intereses de la Nación, la integridad de su territorio, la Constitución Nacional y sus leyes, garantizando el mantenimiento de la paz interior”.
Sobre este punto volvió Daniel Rodríguez Infante de la fiscalía cuando fue su turno. Al consultar por los hechos ocurridos entre 1975 y 1983, el testigo insistió en que el marco jurídico legal de las Fuerzas Armadas era el Código de Justicia Militar, que “los encuadraba disciplinariamente a todos”. La misión, según Robinson, era “garantizar el mantenimiento de paz interior y el normal funcionamiento de las instituciones”. Si aparecían “acciones irregulares” –por fuera de las normas de la guerra- de las organizaciones, “cometiendo asesinatos, secuestros, atentados explosivos, robos”, las Fuerzas Armadas, por disposición del Poder Ejecutivo, respondían. También reconoció que las Fuerzas Armadas de un país “se deben al cumplimiento de las normas la guerra”. Cuando Rodríguez Infante preguntó por el artículo 3 de la Convención de Ginebra que el testigo aseguró conocer –sobre el trato humanitario de no combatientes, personas heridas, detenidas, etc.-, comenzaron las contradicciones: “Yo no puedo decir que existía como marco jurídico, nunca lo escuché. Mencioné la Convención de Ginebra para tipificar a las organizaciones no regulares como las subversivas, que no tenían marco jurídico y hacían todo lo que querían y cometieron las atrocidades que cometieron. No me acuerdo de que alguien haya mencionado el artículo 3”. Para Robinson, de todas formas, “las fuerzas respetaron esas normas”: “Se tomaban prisioneros que se ponían a disposición del Poder Ejecutivo y de los fueros militares subversivos”, sostuvo.
El fiscal consultó sobre la incompatibilidad de considerar ciertas acciones como delitos -lo que implica que deben ser perseguidas y castigadas-, situación contemplada en las “leyes antisubversivas” como la 20840 –que el testigo desconocía- y, por otro lado, sostener la hipótesis de un conflicto bélico. “Cuando las fuerzas militares pelean, lo hacen contra un enemigo. Ese enemigo se combate con las leyes de la guerra. El fuero jurídico, una vez acabada la acción militar, tomaba a los detenidos en la comisión de esas acciones para que el fuero penal subversivo encuadrara la conducta de ellos en la comisión de un delito”, respondió Robinson.
Negacionismo y cuestionamiento a testigos
Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal llevó al testigo al terreno de los delitos de lesa humanidad, omitidos en toda su declaración. Rodríguez Infante mencionó las múltiples sentencias de todo el país en las cuales se comprobó la práctica sistemática de la tortura y la violación de mujeres en los Centros Clandestinos de Detención, pero Robinson no pudo esbozar ninguna explicación. Tampoco reconoció la apropiación de menores: “Tengo conocimiento de que en determinadas circunstancias donde se produjo un enfrentamiento y quedó un niño huérfano las fuerzas militares lo tomaron y lo entregaron a una institución. No puedo decírselo en todos los casos”. Cuando el fiscal indicó que en la ESMA hubo una maternidad clandestina, el militar no pudo explicarlo.
Rodríguez Infante preguntó por las decenas de cuerpos arrojados al “Pozo de Vargas” que siguen sin identificación. “No tengo ninguna explicación para eso”, respondió, y comparó esta situación con el caso de Aramburu y su privación de libertad. El fiscal aprovechó para consultar si el cautiverio era un delito: “Es una violación flagrante contra cualquier principio humano”, afirmó Robinson, y como delito “la justicia tiene que actuar”.
El testigo convocado por la defensa cuestionó la veracidad de las declaraciones de las y los testigos en los numerosos procesos por delitos de lesa humanidad celebrados hasta la fecha: “He leído y escuchado una enormidad de hechos producidos en las causas de los tribunales donde se utilizaban declaraciones de testigos que se pueden llegar a calcar una sobre otra, porque reproducían lo que habían visto u oído como si hubieran sido hermanos mellizos. Yo tengo que permitirme dudar cuando dice que las violaciones están comprobadas, porque hay causas donde se ha producido eso y ha sido falso testimonio”. No obstante, cuando el fiscal consultó si hubo algún juicio por falso testimonio, Robinson debió reconocer que nunca ocurrió.
La próxima audiencia será el martes 29 de diciembre a las 9:30.